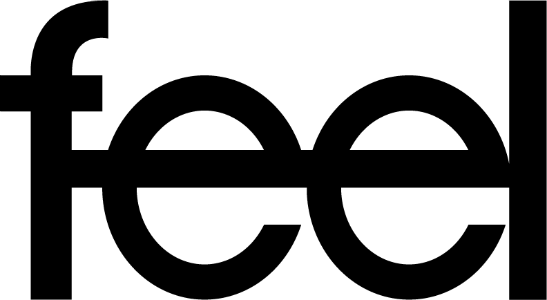Una reseña de una de las sensaciones del verano.
Mi generación, que nació con el sexenio de Carlos Salinas y el TLC, se columpiaba al borde de la globalización: buena parte de nosotros aún vestíamos tenis Panam o Charly y veíamos películas en cadenas locales de cines, pero varios otros ya contaban con televisión por cable o con un incipiente internet. Los que no contábamos con esos lujos —ahora asumidos por un número de mexicanos aún escueto, pero sin duda mayor— crecimos con la televisión como niñera: en mi caso, mis padres se iban a trabajar o salían y yo, terco, suplicaba que me dejaran en la casa.
A veces mis padres cedían y la sala me recibía con la televisión abierta. Ahí, mis fantasías escapistas encontraban eco en lo que hacía media década —a veces incluso antes de que yo naciera— eran los éxitos de la Amblin, entonces retransmitidos por el Cine Permanencia Voluntaria del canal 5: E.T., Gremlins, Los Goonies, Volver al futuro, El joven Sherlock Holmes y un montón más. Pero el catálogo de la Amblin no era lo único que nutría la programación de canal 5. También estaba ahí It, la miniserie basada en la novela de Stephen King, o Tremors, o Critters, o Alien, o Los expedientes secretos X. El horror, la ciencia ficción y la fantasía de la televisión abierta formaban una amalgama capaz de hacer estallar la mente de cualquier niño en pequeños pedazos dispersos por la sala de su casa. Y, en mi caso, lo hicieron.
Por eso es inevitable ceder a la jugosa referencialidad de Stranger Things, una serie que parece la gozosa suma de muchos de esos referentes. Han sido numerosos los textos que se han concentrado en expurgar la serie para enlistar los guiños, los parecidos, los múltiples nodos mediante los cuales la serie se conecta a otros productos de entretenimiento de nuestra infancia y adolescencia. No obstante, y aunque la condición de pastiche de Stranger Things es innegable —y también lo es su virtuosa ejecución de esa técnica—, creo que tiene otras grandes virtudes. El pastiche y la referencialidad son maneras de entablar un diálogo con el espectador y, también, de manera ineludible, de seducir a determinado demográfico, hambriento de más de lo mismo. Por eso hay niveles que separan al pastiche homenajeador del que funciona únicamente como una colección de guiños, una especie de competencia fútil de a ver quién reconoce más referencias. Ejemplos de esto último me parecen TurboKid, una película que parece querer compensar su alarmante falta de inteligencia con un montón de artilugios ochenteros, o Kung Fury, quizá uno de los ejemplos más pulidos de la referencialidad descarriada.
Pero Stranger Things es más que una colección de guiños.
* * *
Stranger Things es una gran historia de detectives. O, mejor dicho: tres buenas historias de detectives que convergen en una sola. La serie maneja tres planos narrativos, permitiéndose presentar a tres grupos de detectives de distintas edades: niños, adolescentes y adultos. Así, Stranger Things aparece envuelta en el paquete del coming-of-age, reservado por lo general para los niños que se balancean al filo de la adolescencia, pero aquí extendido a Nancy y a Jonathan, los adolescentes de la historia, hermanos mayores de dos de los niños protagonistas, y a Joyce y Hop, los adultos —y padres— de la serie.
Lenta, pacientemente, Stranger Things aprovecha su duración —algo que le hace falta a algunas adaptaciones de Stephen King, It como ejemplo paradigmático— para mostrar la pesquisa de cada uno de estos grupos. Los niños —Mike, Dustin y Lucas, a los que se les sumará Eleven— inician la búsqueda de su amigo perdido, William Byers, un poco como un juego, un poco como un problema que —ellos creen— se solucionará pronto. Como es natural, no es así, y la búsqueda detectivesca deviene autoevaluación introspectiva: los niños aprenden cosas sobre la confianza, sobre la amistad y la lealtad. Hasta ahí, todo bien: apegado al manual del coming-of-age que con tanto primor han escrito Spielberg y King, entre otros.
Pero Stranger Things se separa lentamente del manual conforme se acerca a otros personajes. Hop, el jefe de policía de Hawkins, Indiana, el pueblito gringo en medio de la nada en el que se desarrolla la historia, recibe una inusual atención. Mediante flashbacks nos acercamos a su tragedia —la pérdida de su hija a manos de un ente más despiadado que cualquier creatura extradimensional: el cáncer—, y esto nos permite entender y empatizar con su apatía. «Mornings are for coffee and meditation», dice a su secretaria mientras esta le exige ponerse a trabajar. Joyce, la madre soltera de William y Jonathan —interpretada con precisión por Winona Ryder, quien con Experimenter, Show me a hero y Stranger Things vuelve a ser presencia constante en nuestras pantallas, de donde quizá nunca debió irse—, da un paso importante en el subgénero: rechaza permanentemente a su expareja, Lonnie, padre de sus dos hijos, cuando él pretende aprovecharse de la desaparición de Will para sacar dinero. Que Joyce corra a Lonnie de su casa es un rasgo poco común en el modelo de Spielberg y King, donde los padres se van antes de que comience la acción y, en caso de regresar, lo hacen contritos y arrepentidos. Lonnie no tiene tanta suerte: su abandono, como vemos en la serie, fue deliberado y alevoso, y Joyce lo expulsa de su casa, asumiendo con aplomo el papel de madre soltera.
Más importante aún que la declaración de independencia de Joyce es la vuelta que Stranger Things le da al fastidioso lugar común del freak que se queda con la chica de la historia. Desde el principio hemos visto a Nancy, hermana mayor de Mike Wheeler y proverbial niña bien, y a Steve Harrington, el galán y chico malo oficial de la prepa, entablar un improbable noviazgo. Cada uno de los dos elementos de esa relación es un arquetipo, pero la vía por la que los lleva la serie les permite romper el molde. Steve es, vaya, un patán: busca a Nancy para coger y poco más; tiende a la agresividad, los celos y la violencia; es engreído y tiene un par de amigos con el insulto en la punta de la lengua —slut y weirdo, por ejemplo—. Pero Steve, después de un par de desaires —y una muy merecida madriza—, se revela capaz de la empatía y la sensatez: se disculpa con Nancy y con Jonathan y asume las consecuencias de sus actos — es emblemática la toma en la que lo vemos limpiando el graffiti de «Nancy the slut» que sus amigos —con anuncia de Steve— pintaron en la marquesina de un cine local. El giro final —el momento en que la serie le da definitiva vuelta al trope— está reservado a la decisión de Nancy, quien se queda con Steve y acepta a Jonathan como un buen amigo. Lejos de mostrar al freak haciendo entrar en razón a la chica —como si ella por sí misma no pudiera elegir con quién salir—, Stranger Things muestra a una adolescente capaz de tomar decisiones sin ayuda de nadie. En cierta forma, esto puede verse como una cariñosa —y necesaria— corrección a la plana de las viejas películas en las que Stranger Things se inspira.
* * *
Todo lo que se diga de Stranger Things es aún provisional. La serie parece destinada inevitablemente a tener al menos una temporada más, y hay cosas en ella que aparecen en la distancia como posibles vetas a explorar: todo el personaje de Eleven, sin ir tan lejos, amerita una construcción tan cuidadosa como la de Joyce o Mike. Su papel en la primera temporada ha sido el mismo que el de un ángel o un etéreo extraterrestre: bajar y dar una enseñanza. Sin embargo, todo el tema del abuso cometido en contra suya está ahí, solo para que los guionistas y productores lo enfrenten y —si tenemos suerte— continúen el camino de subvertir los —a veces infames— lugares comunes de los clásicos de nuestra infancia.